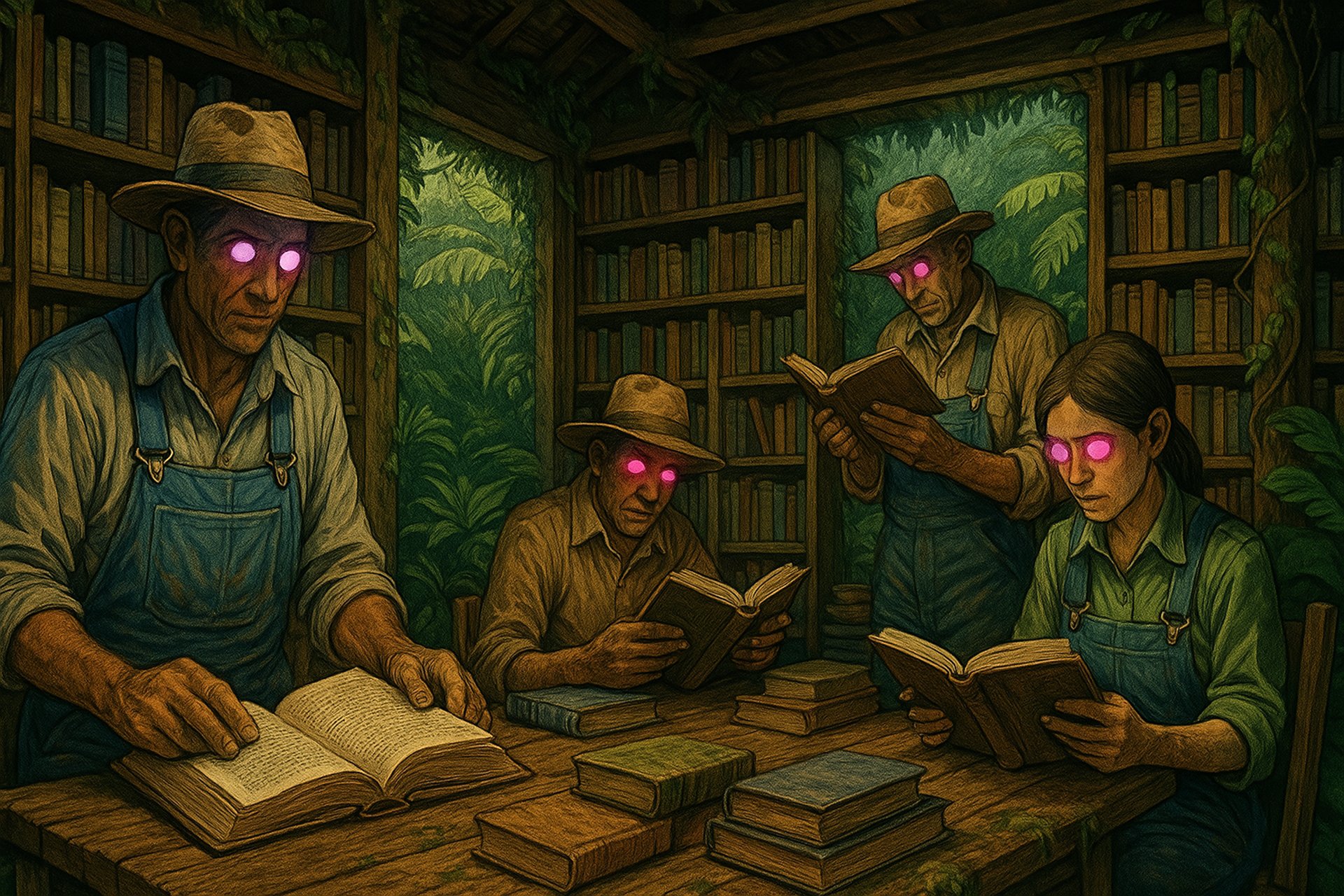Lo que sentimos también es común: apuntes para politizar lo que nos pasa
DE ACÁ
Franco Ciganda
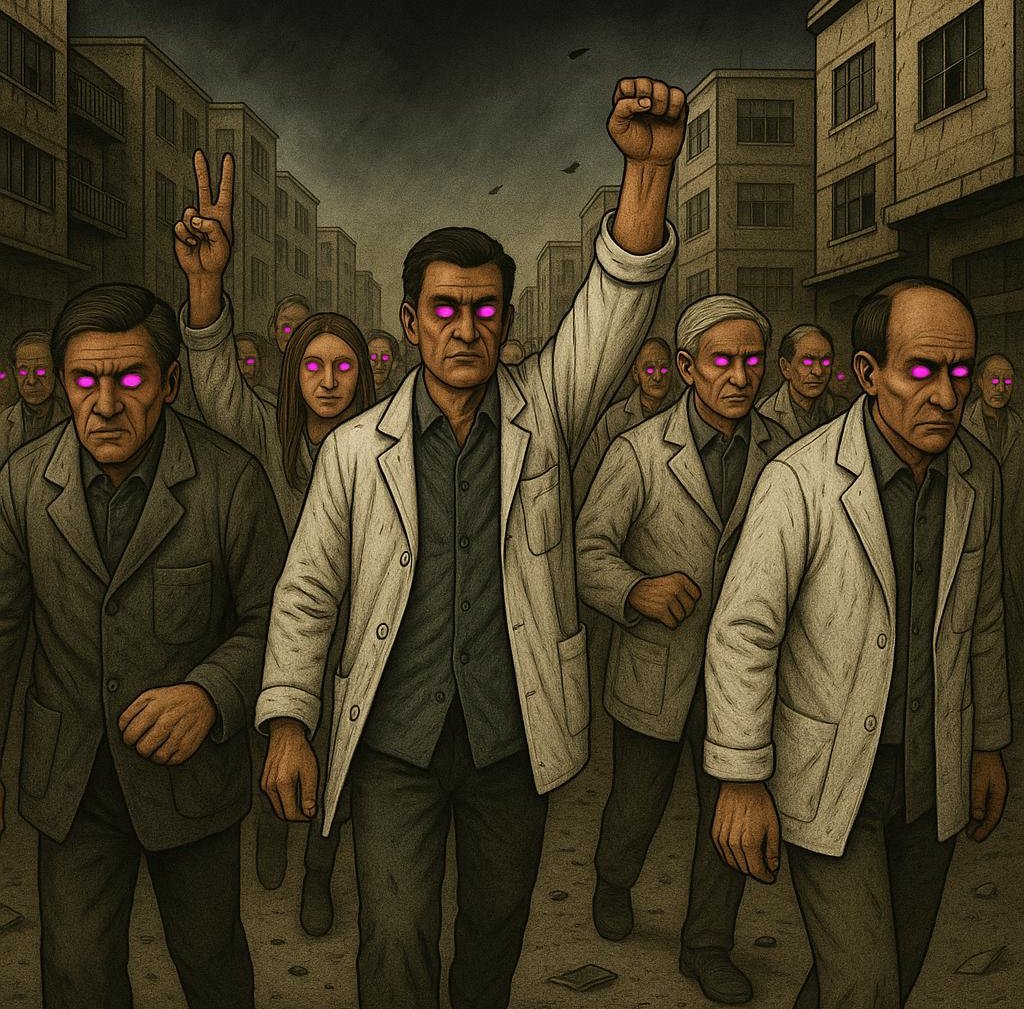
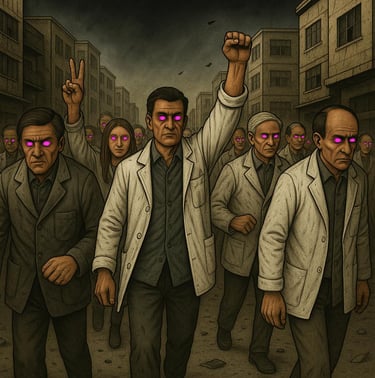
Celebrar la entrada en circulación de la Revista Conflicto resulta imperioso. Estamos en un contexto de crisis, entiéndase: transición, frontera, mutación. Volver al conflicto como una forma de discusión, de disputa, de diálogo, es también una forma de resistir, crear, darle vueltas a lo que nos rodea, trazar alternativas. Es cierto que algunos paradigmas y marcos materiales con los que contábamos para entender nuestras experiencias actuales han cambiado. Este diagnóstico no tiene nada de nuevo: la Pandemia, la puesta en crisis del Estado como marco garante de políticas de justicia social, el deterioro de la vida en comunidad, la crisis de representación política y de una moral colectiva, la virtualización de lo cotidiano, un ecocidio progresivo del planeta, el agua, el litio, las venas abiertas, y la gran expansión de un sistema informal laboral que viene alterando la forma en cómo concebimos el trabajo, a la vez que genera desigualdad y exclusión.
Al momento de este escrito, además, asistimos a un nuevo recorte por parte del Gobierno Nacional, el presidente Javier Milei eliminó dos fondos fiduciarios clave: uno destinado a la ciencia y tecnología, y otro a la vivienda. Esta decisión, tomada a través del Decreto 446/2024, profundiza el ajuste en áreas críticas para el desarrollo del país y confirma que el Ejecutivo prioriza el recorte indiscriminado antes que el bienestar de la población.
Los fondos afectados son el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONCyT) y el Fondo Fiduciario Público de Vivienda, ambos instrumentos clave para financiar investigación y acceso a la vivienda digna. Su eliminación no es casualidad: responde a la lógica política de un Gobierno que ya ha recortado presupuestos educativos, desfinanciado universidades y paralizado programas sociales. Nada nuevo, la motosierra aun no le tocó ni un pelo a “la casta”.
Pero como si fuera poco, en contexto de corrimiento del estado en Ciencia, Vivienda, Educación, se suma el ámbito de la Salud Mental en particular, el Gobierno Nacional a través de su Ministerio de Salud, desarticuló las RISAMC del país, reduciéndolas a Residencias Clínicas en Salud Mental y Psiquiatría. En particular en Misiones, quitó los cupos para ingresos de Trabajadores Sociales. Las Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental Comunitaria del Hospital Dr. Ramon Carrillo son un servicio de formación histórica para profesionales de Medicina, Psicología, Trabajo Social y Enfermería de nuestra provincia.
Una historia de lucha: Misiones y los principios de la Salud Mental Comunitaria
Las investigaciones del Colectivo MeSaMM (Colectivo Memoria y Salud Mental en Misiones) muestran que en Misiones, y particularmente en el Hospital Carrillo, los Trabajadores Sociales han sido actores fundamentales en la historia de la institución. En la década de 1970, con el traslado del Hospital Posadas (Nombre anterior del Hosp. Carrillo) desde Villa Lanús hasta el predio del Hospital Baliña, se produjo una transformación institucional con la llegada de los primeros médicos psiquiatras a la provincia. Acompañados por enfermeros, el equipo de trabajo se completó con los Trabajadores Sociales (en ese entonces llamados "asistentes sociales"), entre los que se encontraban profesionales como Ana Krieger y Clara Santos, quienes formaron parte activa de este proceso.
En este contexto, el Dr. Carlos Hernández, primer Director Psiquiatra del Hosp. Carrillo, impulsó en los años 70 un proceso de externación masiva en la provincia, con la activa participación de los Trabajadores Sociales, quienes promovieron visitas domiciliarias, psiquiatría comunitaria y las primeras experiencias piloto de comunidades terapéuticas en Misiones, junto a médicos y enfermeros. Este proceso consolidó a Misiones como la primera provincia del país en establecer las Residencias en Psiquiatría Comunitaria en 1974.
A esta altura es pertinente la pregunta: ¿qué relación tiene la historia de nuestras instituciones con las políticas del gobierno actual que tienden a correr el Rol del Estado en áreas estratégicas para el desarrollo del país (Ciencia, Educación, Salud, Vivienda)? ¿Es solo una cuestión de políticas públicas o esas decisiones, son en el fondo, un modo de concebir la vida en sociedad y la salud mental? ¿Es casualidad que la política actual del Gobierno Nacional quite deliberadamente de la formación a los Trabajadores Sociales que se encargan de abordar las dimensiones socio comunitarias y de Derechos Humanos del padecer mental? Claramente es una perspectiva política que cree que nuestros padeceres mentales no tienen nada que ver con lo socioeconómico, con las condiciones de vida y de acceso a derechos. Es creer que nuestra Salud Mental solo tiene que ver con nuestro cerebro y con un hecho privado. Un biologismo individualista netamente conservador y anticuado.
En este contexto, el Gobierno Provincial ha tomado la decisión estratégica de absorber y hacerse cargo de los cupos de los Trabajadores Sociales, manteniendo la posibilidad de formación en este campo tan importante para nuestros recursos humanos y abordaje en la materia. Esta reacción del Gobierno Provincial ante los recortes Nacionales, se dio mediando una movilización de los Trabajadores, de todo el país incluyendo a Misiones. Los Residentes del Carrillo han manifestado de manera colectiva su preocupación, conocidas son las movilizaciones de la RISaMC del Hospital Laura Bonaparte, en sintonía con Hosp. Carrillo y otras Residencias del NEA. Para ponerlo en claro, esta tensión entre el recorte nacional y la respuesta provincial, es también una victoria de los trabajadores y su movilización.
Pensarnos desde la vida común
Pensar nuestra Salud Mental en este marco netamente tenso es obligatorio. Es sabido que tal contexto tiene un impacto directo a nivel psico social. ¿Qué pasa si intentamos relacionar las causas del padecimiento mental (y sus diagnósticos) con la forma en que nuestra sociedad actual afronta todos estos condicionantes socio económicos? Esta pregunta tampoco tiene nada de nueva, la idea de pensar en lo social como componente participe de las condiciones del padecimiento en Salud en general y del padecimiento subjetivo de la salud mental en particular, es una manera de concebir la materia de larga trayectoria, que va desde los discursos de los 60 en el inicio del movimiento de la Salud Mental comunitaria, la antipsiquiatría en EEUU, el movimiento de la Salud Mental Argentina materializado en nuestra Ley Nacional 26.657 (2010), hasta nuestros días.
Uno de los textos bisagra (fundacionales) en la historia de la SM es de Gerald Caplan: Principios de Salud Mental Comunitaria (1966), en él se introducen las nociones de prevención, riesgo, población, y por ende el de población en riesgo. La idea de población en riesgo se representa por el índice de vulnerabilidad de derechos lindantes a: el acceso a la tierra, las condiciones dignas de vivienda, las cloacas, el alumbrado público, la circulación de medios de transportes urbanos, el acceso a la educación, el trabajo. Enlazada a todos estos condicionantes está nuestra Salud, la cual es transversal a todos los ámbitos civiles humanos. Esto es algo central, que tiene uno de sus orígenes en Argentina con las ideas de Ramón Carrillo.
Teniendo en cuenta nuestros diagnósticos del comienzo, ¿es posible pensar a nuestra Salud Mental colectiva en riesgo? La pregunta es ambiciosa. No todos estamos parados desde el mismo lugar para afrontar esta crisis, es claro que hay un sector minoritario de la sociedad que se beneficia deliberadamente o ignorando este tránsito, y a la par, una gran parte de la población está transitando un deterioro en sus condiciones de vida. Despidos, informalidad, ajuste.
Pensar en la relación que existe entre las poblaciones en riesgo, su organización, las políticas públicas actuales y las formas en que se manifiestan los padeceres subjetivos, es una alternativa al encierro y una manera de comprender la prevención, la atención y el cuidado de nuestra Salud. Si lo pensamos en términos epistémicos, los condicionantes estructurales de población en riesgo y el contexto de vulnerabilidad de derechos, nos resguardan de caer en la idea de pensar el padecer de manera individual, aislado y abstracto.
Entre lo social y lo individual: el sentido común psicológico
La psicología, (desde su herencia en la Filosofía Occidental, el Psicoanálisis y su relación estrecha con la Fisiología, la Neurología, las nosografías y la Psiquiatría dinámica) ha sido asociada con cierta exclusividad del tratamiento, en términos de salud, y al estudio y la investigación en términos científicos, de lo que podría llamarse: El psiquismo, o el Alma humana, o la conducta en su relación con el pensamiento y el juicio, la psicopatología, la mente, etc. Todo esto pensado predominantemente desde lo individual. Como si fuera que es cosa de cada quien.
José Bleger en su libro Psicología de la conducta (1977), sostiene que la psicología estudia al hombre y es parte de las ciencias humanas, con lo cual comparte Campo y Objeto de estudio con otras ciencias. Sin embargo, los intentos de hallar un objeto específico y privativo para cada una de las ciencias humanas tiene mucha relación con los supuestos metafísicos de estudiar entidades o sustancias de manera abstracta. Por ejemplo: El estudio del alma, el inconsciente, la consciencia, la mente, la psique, la conducta, el pensamiento, etc.
La pretensión de especificidad tajante y academicista (moderno-colonial) descuida la integralidad del ser humano y su dimensión político-civil (DDHH). Decía Bleger: “No hay tal cosa como alma, psique, mente, inconsciente; hay sí, fenómenos psicológicos y mentales, pero el atributo no debe ser transformado en sujeto ni en sustancia”.
Olvidar esta salvedad deriva en que las entidades abstractas terminan reemplazando los fenómenos concretos de nuestra vida. Resuena la advertencia de Alicia Stolkiner: No hay que hacer de la Nosología una Ontología. Por ello Bleger propone una Psicología Concreta y una Salud Mental colectiva. De modo tal que, estudiar, investigar, cuidar, comprender y tratar nuestra Salud Mental implica pensar en la dimensión humana, histórica y político-contextual de nuestros usuarios, y de nuestras instituciones. Sin vueltas, de nosotros mismos.
Si nuestra Salud Mental está en riesgo en esta coyuntura de corrimiento del Estado y deterioro de la vida en comunidad, se vuelve obligatorio “salir del sentido común psicológico” (Fernández, A. 1999) quitarle la dimensión aparentemente sensible de privacidad individual de nuestro padecer, para situarlo, una vez más, en la forma en que nuestra sociedad está siendo reorganizada actualmente. Este es un movimiento político epistémico, y también solidario. Una forma de politizar el padecer, de sacudir lo inconsciente del sufrimiento.
Nadie se salva solo
Según Emiliano Exposto (El malestar es nuestra normalidad, 2021) desde la pandemia de Covid-19 hasta nuestros días, los procesos históricos no dejaron de intensificar una crisis de salud mental que ya existía. Puso al descubierto el vaciamiento de las políticas públicas de salud bajo el modelo neoliberal, el crecimiento del negocio farmacéutico, el auge de terapias alternativas y la fragilidad del sistema sanitario. En este contexto hay cuestiones que nos atraviesan, de manera diferente pero compartida a todos: crecieron los síntomas de ansiedad, bruxismo, insomnio, estrés, depresión y ataques de pánico. Pero estos malestares no son solo cuestiones individuales ni simples diagnósticos clínicos: son respuestas frente a situaciones de crisis e injusticia social. El estrés, la anorexia, los consumos problemáticos o las ideas suicidas no pueden explicarse solo desde la psiquiatría ni entenderse como rasgos particulares. Son formas de expresar las condiciones en las que vivimos, expresiones de malestar que reflejan nuestras frustraciones, rechazos, traumas, desamparos y desacuerdos con la realidad que nos rodea.
Es claro, aprendimos a pensar sin comprometer nuestro cuerpo del día a día como variable, dice León Rozitchner en La izquierda sin sujeto (1996). Y es que el sufrimiento es lo que trama la salud mental como movimiento, el reconocimiento de que un padecer puede, solo mediante la fuerza de lo colectivo visibilizado, ser potente en términos de denunciar el sistema de opresión de nuestro contexto actual, de nuestras prácticas asilares y nuestras relaciones manicomiales a nivel cotidiano. Volvernos frágiles, inacabados y sensibles es un proceso lento y necesario ante la inhumana perspectiva colonial de nuestra existencia, es una tarea que encuentra una de sus vertientes en ese momento en que nuestro cuerpo se afecta y entran en juego las micropolíticas del deseo (Rolnik, S. Guattari, F. 2006). Todo afecto es un punto posible de interrogación y de denuncia. Y es que en ese momento, algo que soy ya no es, y algo que estoy siendo, todavía, no sé qué es, pero algo es seguro. Necesitamos compartirlo para encontrar nuevas fuerzas.